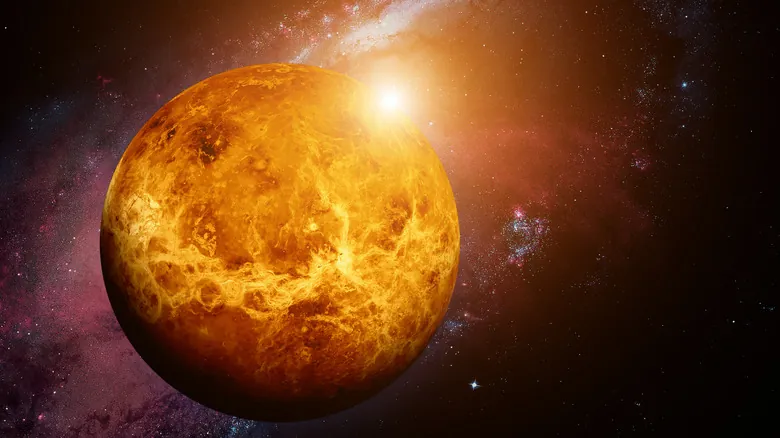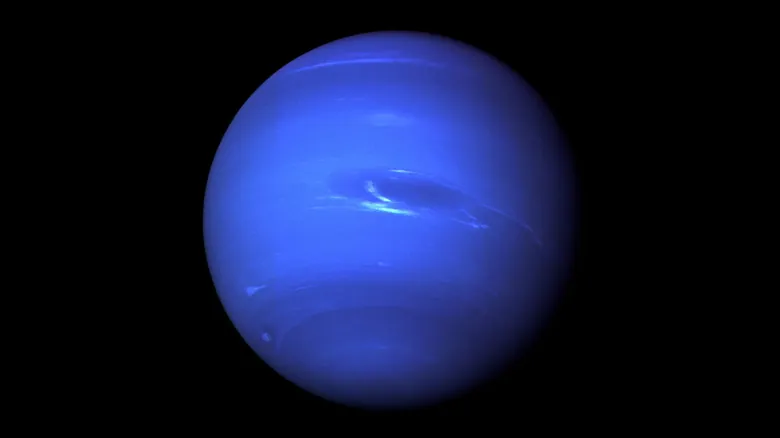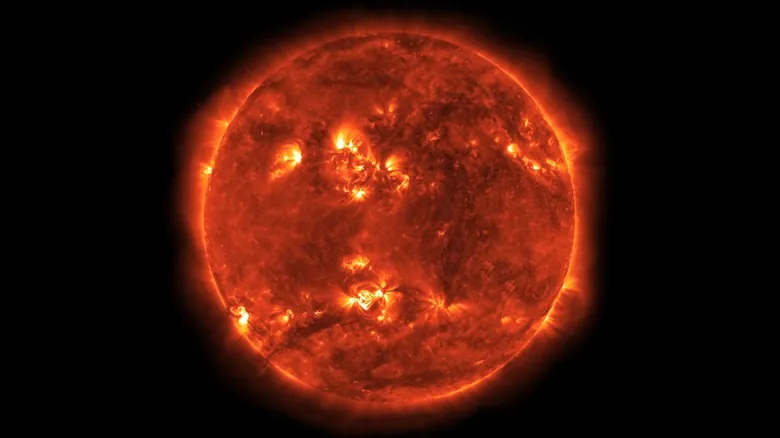Inicio / Ciencia
Evolución Acelerada: El Profundo Impacto Humano en las Especies Animales
Descubre cómo el **impacto humano** ha **moldeado la evolución** animal, desde la **domesticación** hasta **cambios sorprendentes** en **especies salvajes**.

La evolución a menudo se percibe como un proceso natural increíblemente lento, impulsado por presiones ambientales a lo largo de milenios. Esta caracterización es ciertamente válida, pero los seres humanos también hemos alterado repetidamente la historia de la vida en la Tierra, a veces intencionalmente y otras de manera inadvertida. Y aunque nuestra especie existe dentro y como parte del mundo natural, es fácil entender por qué podríamos pensar en nuestras acciones como “antinaturales” o distintas de aquellas fuera de nuestra influencia. Sin embargo, este mito merece ser disipado, ya que nuestro impacto es una realidad que la extinción del dodo y de muchas otras especies atestiguarán.
Uno de los ejemplos más notables de esto es la domesticación de los perros. La evidencia genética sugiere que los perros se diferenciaron de los lobos hace entre 27,000 y 40,000 años, lo que llevó a la vasta gama de razas que vemos hoy en día. Los gatos, de manera similar, comenzaron su viaje de domesticación hace relativamente poco, entre 9,000 y 10,000 años.
Y aunque esas historias son fascinantes, están lejos de ser los únicos ejemplos de la influencia de la humanidad en las trayectorias evolutivas de los animales. Ya sea intencionalmente o no, hemos moldeado cómo los insectos utilizan el color para camuflarse mejor en ecosistemas alterados por el ser humano, hemos impactado directamente el número de elefantes con colmillos en la naturaleza, y más. El caso de cada especie revela mucho sobre el impacto de la humanidad en el mundo “natural”, para bien y para mal. Aquí te presentamos algunos de los ejemplos más convincentes e intrigantes de cómo los humanos cambiaron la evolución de los animales.
Cómo los humanos domesticaron accidentalmente a los perros

Quizás el ejemplo más clásico y mejor comprendido de la influencia de la humanidad en la historia animal es el perro. Eso no hace que la historia sea menos fascinante o que sus resultados sean menos, bueno, adorables. Si bien la línea de tiempo precisa sigue siendo objeto de debate, los estudios genéticos nos dicen que los perros se separaron de sus ancestros lobos hace un máximo de 40,000 años. La evidencia del entierro de perro más antiguo conocido, de hace 14,200 años, indica que ya estaban bien establecidos como mascotas humanas para entonces, sugiriendo una historia compartida aún más profunda.
Pero, ¿cómo y por qué sucedió? La respuesta corta es que no estamos seguros. Pero un estudio de 2021 publicado en Scientific Reports sugiere que la carne pudo haber sido el factor accidental clave que inclinó la balanza hacia la domesticación. Para entender esto, un equipo de investigación liderado por Maria Lahtinen de la Autoridad Finlandesa de Alimentos calculó cuánta carne magra habría estado disponible durante el último máximo glacial de nuestro planeta, que ocurrió hace entre 14,000 y 29,000 años. Esta línea de tiempo se alinea perfectamente con la de la domesticación de los perros.
Sus hallazgos apoyan la idea de que habría habido una abundancia de especies de presa que tanto los humanos como los lobos habrían estado cazando en el continente europeo. Al no poder los humanos comerlo todo rápidamente, los lobos se habrían sentido atraídos por el excedente, y los humanos podrían haberlo compartido con ellos sin detrimento de sus propias reservas calóricas. Tomar cachorros de lobo como mascotas habría sido probable, pero la domesticación no habría ocurrido a menos que este excedente continuara por generaciones. Los autores del artículo proponen que los cazadores-recolectores euroasiáticos del Pleistoceno tardío cumplieron estas condiciones, convirtiendo lentamente a los lobos en compañeros de caza y protección contra otros depredadores.
El animal que se auto-domesticó

A diferencia de los perros, que fueron domesticados activamente por la intervención humana, los gatos esencialmente se domesticaron a sí mismos (lo cual es muy de gatos). En un estudio de 2017 publicado en Nature Ecology & Evolution, los investigadores examinaron los linajes de ADN de más de 200 gatos a lo largo de varios milenios. Encontraron que los genes de los gatos han permanecido esencialmente inalterados con respecto a sus ancestros silvestres, con una excepción notable. Los autores del artículo también muestran que, a pesar de que la domesticación de los gatos tuvo lugar a lo largo de dos linajes, todos los gatos domésticos de hoy comparten un ancestro común en el gato montés africano, Felis silvestris lybica.
La domesticación probablemente comenzó en el período Neolítico en el Creciente Fértil, con los ancestros de los gatos de hoy viviendo cerca de las comunidades agrícolas en esta región hace aproximadamente 8,000 años. Aquí, desarrollaron una especie de relación simbiótica con los humanos, actuando como control de roedores al limpiar los campos de ratas y otras criaturas atraídas por las reservas de cultivos. “Probablemente así fue el primer encuentro entre humanos y gatos”, dijo el coautor del estudio, Claudio Ottoni, a National Geographic. “No es que los humanos tomaran algunos gatos y los metieran en jaulas.”
¿Y esa excepción notable en la composición genética de los gatos domésticos en comparación con sus ancestros silvestres? Esa sería la característica de las rayas y manchas del gato atigrado, cuyo gen surgió en gatos domesticados en algún momento durante el gobierno del Imperio Otomano en el suroeste de Anatolia, extendiéndose luego a Europa y África. Así que, la próxima vez que tu amigo felino no pueda decidir si quiere entrar o quedarse en el jardín, recuerda que esa independencia distante es la misma razón por la que hoy podemos disfrutar de nuestros compañeros que ronronean.
El lamentable ascenso de los elefantes sin colmillos

Este entra en la categoría de “más que un poco deprimente”. Los humanos no siempre domesticamos animales en una relación armoniosa y de beneficio mutuo. Durante siglos, los elefantes han sido cazados por sus colmillos de marfil, pero esta historia de caza humana ha tenido una consecuencia evolutiva extraña (y quizás previsible): un número creciente de elefantes ahora nacen sin colmillos. Este fenómeno ha sido particularmente evidente en el Parque Nacional Gorongosa de Mozambique, donde décadas de caza furtiva durante la guerra civil del país (que se libró de 1977 a 1992) llevaron a que la mayoría de la población de elefantes fuera aniquilada.
Los cazadores furtivos mataron desproporcionadamente a elefantes con colmillos para obtener alimento y vender su marfil para financiar los esfuerzos de guerra, dejando atrás individuos sin colmillos que luego transmitieron sus genes a las generaciones futuras. Cuando la guerra terminó, la descendencia de las hembras restantes en la población fue una mezcla interesante: aproximadamente la mitad nacieron sin colmillos, lo que representó un aumento de una prevalencia de solo el 18.5%, según un artículo de 2021 publicado en la revista Science. Las décadas de guerra y caza furtiva habían “cambiado la trayectoria de la evolución en esa población”, dijo el biólogo evolutivo Shane Campbell-Staton a NPR sobre los efectos de la guerra.
El episodio representó un cambio masivo en el viaje evolutivo de estos elefantes en un período de tiempo extremadamente corto. Y aunque los elefantes sin colmillos tienen un riesgo reducido de futuros esfuerzos de caza furtiva, lo que han perdido es digno de consideración. Los colmillos cumplen funciones importantes para los elefantes, ayudándolos a arrancar la corteza para alimentarse y a cavar en busca de agua. Si bien los elefantes sin colmillos de Mozambique y otras partes de África pueden, y de hecho parecen, llevar vidas saludables, perder sus colmillos cambiará inevitablemente su forma de vivir, lo que podría tener repercusiones en los ecosistemas de los que forman parte.
Polillas, Mánchester y la Revolución Industrial

Los mamíferos no son los únicos animales cuyo camino evolutivo ha sido modificado por los humanos. Uno de los ejemplos más interesantes de esto es la Biston betularia, la polilla del abedul. Antes de la Revolución Industrial, la mayoría de las polillas del abedul en Inglaterra tenían alas de color claro salpicadas de manchas oscuras, una adaptación que les permitía mezclarse con la corteza de los árboles cubierta de líquenes de sus hábitats nativos.
Pero en 1848, el naturalista inglés R.S. Edleston capturó la primera polilla del abedul casi completamente negra registrada en Mánchester, una rareza en ese momento. Estas no eran tan comunes como sus congéneres predominantemente blancas, ya que el mayor contraste de las polillas negras en los árboles las convertía en presas fáciles para los depredadores. Pero en el siguiente medio siglo, a medida que los fuegos de carbón en las áreas urbanas mataban los líquenes que crecían en los árboles y ennegrecían las paredes de los edificios, la gente comenzó a notar que las polillas del abedul negras eran más comunes que en el campo. La presión ambiental sobre su coloración se había invertido, y el negro estaba de moda para cualquier polilla del abedul que buscara sobrevivir en su nuevo entorno. Para 1900, las polillas oscuras comprendían hasta el 98% de la población de polillas del abedul en las ciudades donde vivían.
Si bien las presiones de la depredación selectiva son de hecho el factor principal detrás del cambio de apariencia de las polillas, investigaciones recientes también indican que las tasas de migración no estudiadas u otras presiones no visuales también pudieron haber jugado un papel. En cualquier caso, la polilla sigue siendo un ejemplo paradigmático de cuán rápidamente una especie puede cambiar debido a la actividad humana.
Atrapados en la telaraña de la urbanización

Parte de la evolución más interesante está ocurriendo justo debajo de las narices de la humanidad en nuestros centros urbanos más densos. La araña de puente (Larinioides sclopetarius) es un ejemplo vivo de esto. Típicamente nocturnas y cautelosas con la luz, estas arañas han comenzado a desafiar las expectativas al tejer sus telarañas directamente debajo de las luces de la ciudad. ¿La razón? La iluminación artificial atrae una gran cantidad de presas de insectos, lo que convierte a los puentes y las farolas en bienes raíces de primera para la construcción de telarañas.
La aracnóloga australiana Astrid Heiling documentó por primera vez este fenómeno en la década de 1990, señalando que las arañas de puente aparentemente habían desarrollado una preferencia por la luz artificial, incluso mientras evitaban la luz del día y permanecían nocturnas. Pero este cambio ha provocado una respuesta evolutiva por parte de sus presas. En un artículo de 2016 publicado en la revista Biology Letters, los entomólogos suizos Florian Altermatt y Dieter Ebert notaron que la polilla armiño pequeña (Yponomeuta cagnagella) había desarrollado un comportamiento de “vuelo a la luz” reducido en entornos urbanos con contaminación lumínica a largo plazo. Esencialmente, encontraron que las presiones evolutivas ejercidas sobre estas polillas por el nuevo comportamiento de las arañas de puente significaban que la población que sobrevive está cada vez más compuesta por polillas que pueden anular su instinto de volar hacia fuentes de luz artificial, una jugada de ajedrez evolutiva que resulta en otra.
Esta carrera armamentista urbana destaca cómo la vida en la ciudad está remodelando rápidamente la evolución. No está claro qué adaptaciones para qué especies se desarrollarán en el futuro, pero por ahora, muchas especies animales están abriéndose camino en nuevos nichos ecológicos gracias al impacto humano en el planeta. Solo alégrate de que no estén evolucionando hacia algo que se parezca a la araña fosilizada de Australia que es puro combustible para pesadillas.